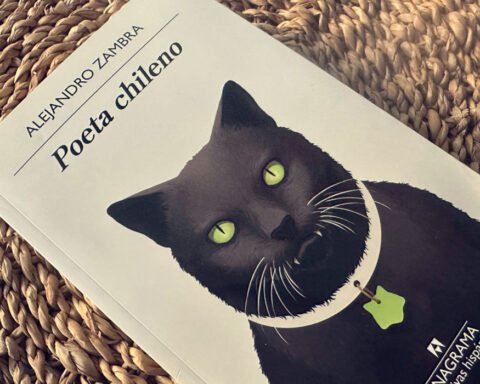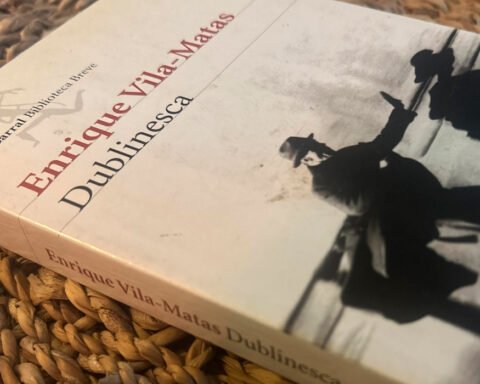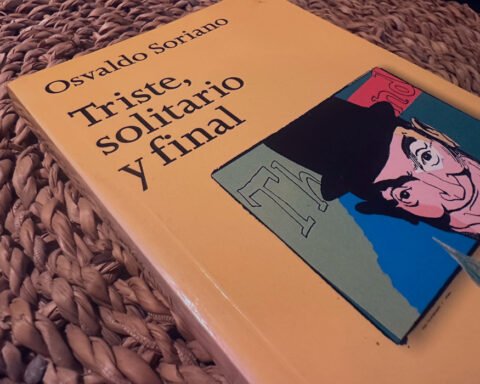Por Javiera Lecaros.
“El fin del mundo pasó hace rato y ni nos dimos cuenta”, es probable una de las frases más icónicas de este breve relato. Es difícil que tus emociones más cubiertas no afloren cuando lees este libro, por supuesto, esto ocurre cuando en tu vida existieron pasajes similares; por cierto, no tan cruentos, pero de la misma envergadura. Sucede mucho en este país, nos lamentamos de las historias más tristes de niños vulnerables, pero no será de mayor relevancia si tú mismo no tuviste que vivir en carne propia los pesares de una vida en la miseria más insufrible de este Santiago tan, pero tan mezquino con quienes lo habitan.
Si usted quisiera leer este desesperanzador relato, le sugiero que dibuje la historia en su mente como un anime. Sí, anime. Muy al estilo japonés, con esos protagonistas jóvenes que muchas veces no superan los 12 años, expelidos de su tierno mundo infantil por una avalancha de extrema y sórdida realidad. Son varios los pasajes donde el protagonista narra que disfruta viendo TV abierta de 1999 o VHS piratas, tal como yo, disfrutando de Pokémon, Evangelion, El gato cósmico, etc., porque de una u otra forma es un escape a lo que se vivía fuera de su cuarto (o el cuarto de algún vecino que nos dejaba ver un rato TV con ellos). Claro, siempre que no cortasen la luz de la toma porque al parecer, la escoria más enajenada de una sociedad en vías de crecimiento, son los habitantes que no tienen más alternativa que tomar prestado un terreno, levantar una humilde morada que tapa con un par de zinc para tener un resguardo sobre sus cabezas.
Así introduzco los pesares que se narran en este libro, dos niños con su ‘mami’ se ven obligados a trasladarse a un campamento porque no tienen los medios para mantener el techo oficial que los albergaban por varias circunstancias ajenas a ellos. Los padres de los niños son entes ausentes, la ‘mami’ que ellos nombran, en realidad es su abuela, la madre real se fugó olvidando sus responsabilidades y su padre, simplemente ignoró su existencia. La vida en el campamento es dura, sin agua potable ni luz, a izquierda un basural y a la derecha las ‘casas de bien’, siempre al filo del desalojo con pacos y el show paupérrimo de los matinales al acecho. Los accidentes son frecuentes, la violencia doméstica es lo más natural, la vejez indigna de su abuela es lastimera, el evidente trauma del hermano menor del protagonista que lo excluye del colegio y no lo deja encajar en el sistema que estos tienen, porque claro, son niños ‘especiales’ que deben sí o sí aceptar al resto, pero el resto, simplemente repudia su existencia. Es tragicómico cómo estas circunstancias vuelven más y más estoico al protagonista, aferrándose a ese concepto de ‘hombre de familia’ que tan injustamente recae en sus hombros sin siquiera tener otra alternativa.
Pudiera seguir exponiendo aquí la infinidad de temas que toca el autor que son tan reales como las que escribía Nicomedes Guzmán hace un par de años, pero ahora desde una mirada mucho más simplificada. Seguimos viviendo bajo el yugo de una sociedad que margina y golpea fuerte a quienes no pueden seguir su ritmo vertiginoso, y como siempre, los que no cumplen con las expectativas del sistema se vuelven áspero, como el ‘Rusio’ de esta historia.
Iluminación artificial (Provincianos, 2021), de Cristofer Vargas Cayul